Escritoras y escrituras IX. Virginia Woolf, La señora Dalloway
Entrar
en el mundo de Virginia Woolf no me ha resultado fácil, ha supuesto un esfuerzo
y una paciencia que apenas llegué a concederle, tras leer las dos novelas
líricas El faro y Las olas. Pero en absoluto me ha
preocupado que un nombre del canon pueda resultarme incómodo. No todas las
propuestas estéticas se ajustan a los gustos de los lectores, no todas las
obras colman su horizonte de expectativas. También es cierto que nuestra
lectura podría estar cargada de prejuicios y es lo que me ha sucedido con esta autora
del célebre grupo de Bloomsbury quien, con su suicidio, se convirtió en un
mito, en un icono de la narrativa de mujeres, al margen de su originalidad y de
su habilidad técnica y formal. Es lugar común citar su ensayo Una habitación propia, símbolo de la
autonomía de la mujer escritora dentro de la vida social y familiar, cuyos
argumentos carecen por completo de simplicidad. Incluso hoy, podrían resultar
polémicas afirmaciones suyas como esta:
“Es
funesto para una mujer subrayar en lo más mínimo una queja, abogar, aun con
justicia, por una causa; en fin, el hablar conscientemente como una mujer. Y
por funesto entiendo mortal; porque cuanto se escribe con esta parcialidad
consciente está condenado a morir. Deja de ser fertilizado. Por brillante y
eficaz, poderoso y magistral que parezca un día o dos, se marchitará al
anochecer; no puede crecer en la mente de los demás. Alguna clase de
colaboración debe operarse en la mente entre la mujer y el hombre para que el
arte de creación pueda realizarse.”
Estos
planteamientos suyos, de algún modo afloran en su relato La señora Dalloway (1925), que hoy me abre las puertas del mundo de
Virginia con el esplendor de su luz. Aquí la autora nos introduce en la conciencia
de distintos personajes, mediante la técnica del monólogo interior, descomponiendo
en pequeñas piezas el orden social inglés en crisis, tras la primera guerra
mundial. Todo ocurre en un día, como en
Ulises (1922), de Joyce y en Han
cortado los claveles de Edouard Dujardin (1887), extraordinaria pieza
literaria que revolucionó el arte de narrar a finales del siglo pasado y que no
fue aprovechada en sus posibilidades sino hasta los años veinte, cuando el
famoso escritor irlandés descubrió en ella el poder expresivo del monólogo
interior. Como en estas dos grandes novelas, en una jornada Virginia Woolf nos
hace transitar por el Londres de los años veinte siguiendo a la señora Dalloway
y a sus amistades, en meditaciones y ensoñaciones, lo que trae a la mente el
sentimiento de derrota de la sociedad a la que pertenecen.
Es
esta también una obra clave de enorme influencia en ciertos narradores
hispanoamericanos que, durante los años cincuenta y setenta, se entregaron a la
experimentación formal y encontraron en el monólogo interior una vía para
explorar la conciencia individual. De hecho, en una de sus declaraciones, García
Márquez confiesa que no hubiera llegado a ser el escritor que sería si a los
veinte años no hubiese leído esta novela que cambió para él su sentido del
tiempo, como les había ocurrido décadas atrás a muchos escritores norteamericanos absolutamente ignorantes de la obra de Dujardin.
Así, en La señora Dalloway la
Historia con mayúsculas y la historia personal se condensan en instantes en los
que la mirada se pierde, bien sea en los detalles mínimos, bien divagando en
la inmensidad, permitiendo a las personas tomar conciencia de su infinita
pequeñez y de la fugacidad del tiempo. Entendemos que los recuerdos de la
guerra han dejado huellas imborrables en muchos personajes, como en la señorita
Kilman, corroída por una injusticia que lleva clavada en el alma, desde que fue
expulsada del colegio por su vínculo con los alemanes; o como Septimus Warren
Smith, que regresa derrotado de la guerra donde ha perdido su ser y acabará suicidándose
tras una depresión. Pero también entra en el escenario la aventura colonial,
que se lleva a muchos de los jóvenes y los devuelve a la patria convertidos en
fantasmas.
Peter Walsh, antiguo pretendiente de la señora Dalloway, regresa de la India buscando
una segunda oportunidad, que parece depender de aquel mundo que él desprecia
por su artificiosidad. Mientras busca ser invitado a la fiesta, Walsh
cuestiona el sentimiento de las mujeres, la frialdad de la señora Dalloway con
su sufrimiento pasado. A su vez, la señora Dalloway piensa en lo distinta que
puede ser la pasión entre mujeres: “Lo extraño, al volver la vista atrás, era
la pureza, la honestidad de sus sentimientos hacia Sally”. Lo que define como
un sentimiento completamente desinteresado y protector que brotaba de la
conciencia de saberse aliada de otra mujer, algo que la propia Virginia echa de
menos en la historia de las mujeres que se han visto a sí misma como rivales y
no como aliadas.
En
medio de inesperadas meditaciones, e insólitas asociaciones, de un abandono por los recovecos del
pasado, los preparativos de la fiesta de la señora Dalloway van concentrando
tal cantidad de sentimientos contradictorios, de temores recónditos, e infantiles
expectativas, por parte de la anfitriona y sus invitados, como Ellie Henderson,
la pariente pobre e insegura que se convoca a última hora. Todo lo contrario de
lo que ocurre con el primer ministro, escoltado por Clarissa Daloway, quien se
desliza con él, se diría flotando sobre las olas, atravesada por la implacable
mirada de Peter Walsh.
No
hay duda de que Virginia Woolf está evocando el mundo al que pertenece, la alta
sociedad inglesa que se sostiene en símbolos en apariencia imperecederos, pero
que con el paso del tiempo amenazan con convertirse en ruinas de interés quizás solo para
anticuarios curiosos que caminarán sobre un césped bajo el cual descansarán las
glorias del pasado. Ese sentimiento reduce al absurdo la puesta en escena de
señora Dalloway, lo que en palabras del propio Leonard Woolf, esposo de
Virginia, podría resumir el sentimiento de gran parte de la sociedad inglesa de
entreguerras:
“ […] la Gran Guerra de 1914 se había abatido
histórica y psicológicamente, sobre nosotros, sobre nuestra generación, y de
hecho sobre todas las generaciones europeas, como un rayo caído del cielo. Fue
como si nos golpearan con violencia en la cabeza y apenas nos diéramos cuenta
de que estábamos involucrados en una catástrofe como las de las pesadillas”.
Virginia
Woolf no elude esos sentimientos que explora en la novela introduciéndose en la
conciencia de sus personajes, manejando el tiempo, alargando o concentrando los
momentos, en las distintas subjetividades que vívidamente escenifican el clima
de desesperación e insatisfacción. Suponemos que esta certeza empujó a la autora
a abandonar este mundo, como su propio personaje Septimus, consumido por la depresión.
En La muerte de Virginia, su esposo nos
ofrece fragmentos del diario de la autora que, de manera inevitable, nos remiten a la atmósfera de
La señora Dalloway: “Pagamos el precio de nuestro reinado en sociedad con un
aburrimiento infernal”.
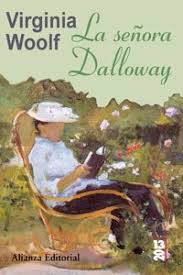


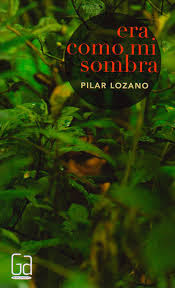
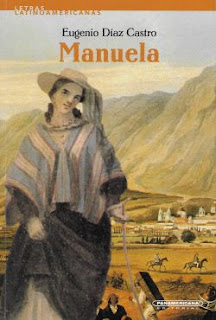

Comentarios
Publicar un comentario