A la memoria de mi amigo Enrique Romero
Hay personas que pasan por nuestra vida sin dejar huella pese a haber alterado nuestro destino. El tiempo va emborronando los nombres y los recuerdos hasta hacer desaparecer a quienes se convirtieron en obstáculo, o en mediadores, en el camino de los sueños. En cambio, hay otras que se quedan para siempre, por la influencia que ejercieron en nuestra manera de ver y percibir el mundo. Dejo aparte las relaciones familiares, ya que pienso solo en los amigos, criaturas elegidas con quienes compartimos experiencias, lecturas, ideas y actitudes vitales, aquellos que hicieron posibles complicidades y muestras de lealtad, en los momentos difíciles.
La amistad suele ser un privilegio y un don que reciben las personas que aprendieron a dar. Pero no siempre la amistad es diáfana. Depende de cada quien, de la paz que apacigua los temores, de la luz que ahuyenta los fantasmas, de la confianza en el otro y de la espontánea generosidad que pudiéramos apreciar o manifestar.
Con raras excepciones la amistad traza destellos de luz y señales en el camino como las que me brindó Enrique Romero. Nuestra amistad fue construyendo un hermoso paisaje de momentos luminosos. Se fue consolidando en encuentros casuales o provocados, desde aquel día que nos cruzamos en la librería Nacional de Bogotá en 1981. Acababa de nacer su hijo Camilo y él estaba orgulloso de tener un niño hermoso rebosante de salud. Había preparado su equipaje porque se marchaba al día siguiente a Barcelona. Prometió escribirme para darme sus coordenadas, lo que hizo, sin que yo tuviese la precaución de guardarlas. A los veinte años no apreciamos esos momentos clave. Solo el paso del tiempo nos enseña cuán importante fue la intervención del azar.
Enrique solía citar a menudo una frase de Borges: “todo encuentro casual es una cita con el destino”. Tenía razón. En 1984 volvimos a encontrarnos casualmente en Madrid en aquel célebre congreso de escritores menores de 30 años donde coincidieron tantos latinoamericanos en España. Fue el comienzo de una enriquecedora experiencia, pues pese a vivir en distintas ciudades, compartíamos lecturas, reflexiones confidencias y encuentros familiares. De él recibí regalos inolvidables, obras de autores que me cautivaron y selecciones musicales que preparaba para mí. Enrique tenía una sensibilidad especial y una gran intuición para apreciar la maestría o el virtuosismo de un artista.
Pero Enrique no solo era un exquisito lector sino también y, por encima de todo, un apasionado de la música latinoamericana, en especial la del Caribe, que conocía hasta la erudición y que disfrutaba hasta el frenesí. Esta pasión alimentó su vida y canalizó el caudal de energía que lo arrastraba, convirtiéndose en una manera de estar en el mundo y en su medio de vida. Fue un privilegio que se pudo permitir arriesgando, incluso, muchos de los bienes que poseía.
Con el apodo de “El Molestoso”, como decidió llamarse, en honor a Eddie Palmieri, Enrique ejerció un liderazgo indiscutible como difusor y promotor de la música del Caribe en España, concretamente desde Barcelona, de lo que da cuenta la necrológica publicada en la revista Clave. Nos deja páginas memorables en la revista El Manicero, fundada por él, así como programas de antología en la emisora Radio Gladys Palmera. Enrique también fue director de la colección discográfica Música del Sol, que ofreció cuidadas selecciones de clásicos y de versiones inencontrables. Fue un radiofonista notable, que en su programa “Picadillo” seguía desde la salsa brava hasta los boleros. También promocionó generosamente a grupos y a artistas emergentes de Colombia, Cuba, Puerto Rico o España. Sobre sus conocimientos musicales nos deja, entre otras publicaciones, un libro, Salsa, el orgullo del barrio, y una serie de artículos que se publicaron bajo el título de Gramática rítmica en el Centro Virtual Cervantes. En uno de estos artículos se preguntaba ¿Qué es lo exótico del Caribe, desde el punto de vista o el sentir de los foráneos? Inspirado en su maestro Antonio Benítez Rojo, respondía:
“Todo, excepto las empresas multinacionales. Las playas, el humor, las formas de andar, bailar, hablar, gobernar, vender, matar, jugar, estudiar, trabajar... Todo está barnizado por esa cierta forma especial de ser y estar que sólo se da en el Caribe. […] es una mezcla enigmática de sentido del humor, sentido del ritmo, sentido de la realidad, sentido de la posibilidad y, sobre todo, un sentido del presente que dinamita la concepción del tiempo. El ayer y el mañana son tramos menores del presente, porque en el Caribe cuenta más el espacio y la posesión generosa del mismo; la pista de baile, la esquina, el parque, la calle...”
En realidad, Enrique se refería a sí mismo, a su propia actitud vital, que mantuvo incluso en la heroica batalla que tuvo que librar contra la enfermedad. Con la música, que tomó posesión de su cuerpo, Enrique se fue en silencio una madrugada de domingo. Por suerte, para él, y para quienes lo llevamos en el corazón, las amorosas manos de Isabel Llano, su compañera, cerraron sus ojos y lo cubrieron de amor en el último y definitivo viaje hacia la pista del cielo donde, sin duda, danza con las constelaciones. Permanecerá dentro de nosotros su música y su timbre de voz. Su sonora carcajada celebratoria seguirá transmitiéndonos el calor con el que acogía a los amigos.
La amistad suele ser un privilegio y un don que reciben las personas que aprendieron a dar. Pero no siempre la amistad es diáfana. Depende de cada quien, de la paz que apacigua los temores, de la luz que ahuyenta los fantasmas, de la confianza en el otro y de la espontánea generosidad que pudiéramos apreciar o manifestar.
Con raras excepciones la amistad traza destellos de luz y señales en el camino como las que me brindó Enrique Romero. Nuestra amistad fue construyendo un hermoso paisaje de momentos luminosos. Se fue consolidando en encuentros casuales o provocados, desde aquel día que nos cruzamos en la librería Nacional de Bogotá en 1981. Acababa de nacer su hijo Camilo y él estaba orgulloso de tener un niño hermoso rebosante de salud. Había preparado su equipaje porque se marchaba al día siguiente a Barcelona. Prometió escribirme para darme sus coordenadas, lo que hizo, sin que yo tuviese la precaución de guardarlas. A los veinte años no apreciamos esos momentos clave. Solo el paso del tiempo nos enseña cuán importante fue la intervención del azar.
Enrique solía citar a menudo una frase de Borges: “todo encuentro casual es una cita con el destino”. Tenía razón. En 1984 volvimos a encontrarnos casualmente en Madrid en aquel célebre congreso de escritores menores de 30 años donde coincidieron tantos latinoamericanos en España. Fue el comienzo de una enriquecedora experiencia, pues pese a vivir en distintas ciudades, compartíamos lecturas, reflexiones confidencias y encuentros familiares. De él recibí regalos inolvidables, obras de autores que me cautivaron y selecciones musicales que preparaba para mí. Enrique tenía una sensibilidad especial y una gran intuición para apreciar la maestría o el virtuosismo de un artista.
Pero Enrique no solo era un exquisito lector sino también y, por encima de todo, un apasionado de la música latinoamericana, en especial la del Caribe, que conocía hasta la erudición y que disfrutaba hasta el frenesí. Esta pasión alimentó su vida y canalizó el caudal de energía que lo arrastraba, convirtiéndose en una manera de estar en el mundo y en su medio de vida. Fue un privilegio que se pudo permitir arriesgando, incluso, muchos de los bienes que poseía.
Con el apodo de “El Molestoso”, como decidió llamarse, en honor a Eddie Palmieri, Enrique ejerció un liderazgo indiscutible como difusor y promotor de la música del Caribe en España, concretamente desde Barcelona, de lo que da cuenta la necrológica publicada en la revista Clave. Nos deja páginas memorables en la revista El Manicero, fundada por él, así como programas de antología en la emisora Radio Gladys Palmera. Enrique también fue director de la colección discográfica Música del Sol, que ofreció cuidadas selecciones de clásicos y de versiones inencontrables. Fue un radiofonista notable, que en su programa “Picadillo” seguía desde la salsa brava hasta los boleros. También promocionó generosamente a grupos y a artistas emergentes de Colombia, Cuba, Puerto Rico o España. Sobre sus conocimientos musicales nos deja, entre otras publicaciones, un libro, Salsa, el orgullo del barrio, y una serie de artículos que se publicaron bajo el título de Gramática rítmica en el Centro Virtual Cervantes. En uno de estos artículos se preguntaba ¿Qué es lo exótico del Caribe, desde el punto de vista o el sentir de los foráneos? Inspirado en su maestro Antonio Benítez Rojo, respondía:
“Todo, excepto las empresas multinacionales. Las playas, el humor, las formas de andar, bailar, hablar, gobernar, vender, matar, jugar, estudiar, trabajar... Todo está barnizado por esa cierta forma especial de ser y estar que sólo se da en el Caribe. […] es una mezcla enigmática de sentido del humor, sentido del ritmo, sentido de la realidad, sentido de la posibilidad y, sobre todo, un sentido del presente que dinamita la concepción del tiempo. El ayer y el mañana son tramos menores del presente, porque en el Caribe cuenta más el espacio y la posesión generosa del mismo; la pista de baile, la esquina, el parque, la calle...”
En realidad, Enrique se refería a sí mismo, a su propia actitud vital, que mantuvo incluso en la heroica batalla que tuvo que librar contra la enfermedad. Con la música, que tomó posesión de su cuerpo, Enrique se fue en silencio una madrugada de domingo. Por suerte, para él, y para quienes lo llevamos en el corazón, las amorosas manos de Isabel Llano, su compañera, cerraron sus ojos y lo cubrieron de amor en el último y definitivo viaje hacia la pista del cielo donde, sin duda, danza con las constelaciones. Permanecerá dentro de nosotros su música y su timbre de voz. Su sonora carcajada celebratoria seguirá transmitiéndonos el calor con el que acogía a los amigos.




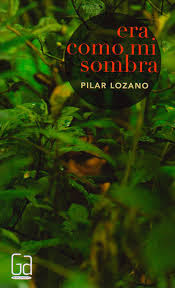
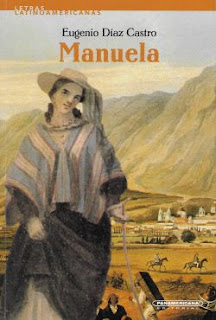

Lo conocí en Barcelona en los ochenta, gran amigo, d.e.p.
ResponderEliminar