Lucía Donadío. Alfabeto de infancia
El 2010 me trae un regalo que he disfrutado enormemente, el mejor que nos pueden hacer cuando la vida nos concede un trozo de tiempo para dedicarlo a la lectura. Se trata de Alfabeto de infancia, conjunto de relatos breves que se publica bajo el sello editorial Sílaba, una pequeña editorial situada en la ciudad de Medellín, donde reside su autora. Este libro inaugura la colección "Mil y una sílabas", proyecto que sin duda tendrá un futuro promisorio por las personas que han puesto la ilusión y la inteligencia en él, con el deseo de que la literatura avance por los senderos de la imaginación, atraviese océanos y llegue hasta nosotros. El libro está dividido en tres partes: “Aeiou”, “De barcos y zapatos” y “Silabario”, y cada una de ellas nos van descubriendo un universo de personas, lugares y cosas. Tiene la virtud de devolvernos a la edad dorada en la que el mundo alrededor nuestro estaba revestido de magia, como aquel jardín de la casa donde se refugian quienes tempranamente necesitaban evadir la dura realidad de la incomprensión. Allí se descubren las hormigas desfilando en estricto orden, los gusanos, y todo tipo de diminutas alimañas que atraen y despiertan sentimientos contradictorios; la tierra, las flores, las hojas, las semillas extraídas de los botes de la cocina, son los ingredientes de ese menú imaginario que preparábamos para los amigos invisibles, en aquella vajilla en miniatura que nos regalaron, ritual que imita las costumbres al uso y, acaso, anticipa la fantasmática realidad de ese Otro que jamás será del todo nuestro, porque se nos escapa cuando imploramos su mirada. El entorno natural, extrañamente vivo, como nuestros sentimientos, en el que transcurren los primeros años, se recrea bellamente aquí, desde los ojos de una niña que mira a los adultos y los espía pues, de alguna manera, aprende a sacar partido de su invisibilidad.
Lucía Donadio explora con una riqueza de lenguaje sorprendente el mundo al que hacemos referencia trazando unos perfiles finos, con tal sutileza de detalles que nos devuelve la felicidad y la nostalgia, más que de lo que fuimos, de lo que fueron los seres en quienes nos mirábamos, los padres demasiado ocupados en el oficio de vivir, el padre fatigado, entrando en casa al final del día, la madre entregada por entero a la crianza y cuidado de la prole, las criadas haciendo parte de esa gran familia de una época ya pasada y ejerciendo un poder de seducción por su pertinente oficio y extraña dureza; y los hermanos y hermanas que despertaron el odio y el amor, la envidia y la admiración, sentimientos que si bien nos esclavizan, nos hacen más humanos, en cuanto ayudan a formar nuestro carácter permitiéndonos vislumbrar la noción de la belleza, lo inconveniente de nuestros caprichos o el carácter aleatorio de la felicidad. Y esa belleza, nos dice la autora, está en el orden secreto de las cosas, en la vida oculta que parece existir detrás de ellas, como en las gavetas que guardan un universo de objetos dormidos: “…dientes que el ratón Pérez había dejado olvidados, cabos de vela, lápices diminutos como fósforos, monedas, estampas, cintas, agujas, botones, cartas, medallas y papeles dorados de chocolates y dulces” , huellas que dejamos en nuestro paso por la casa y que de repente descubrimos en el desván, objetos que arrastran una poderosa carga de significados.
Ese mundo, como suspendido en el tiempo, es nuestra casa original, con habitaciones abiertas para otros y cerradas para nosotros, cuando en las reuniones familiares se nos apartaba, dejándonos escuchar solo murmullos y risas sin sentido, ese no entender que procesaba la materia del llanto, como dolorosa explosión de vida. Aquella casa, con su jardín, como una gaveta, encierra olores, sabores y colores que acuden a nosotros asociados al miedo o a la felicidad: “El terror a la piscina creció. Ya ni me asomaba a su orilla para meter mis manos. Ya no aceptaba que mi padre me llevara en su pecho. El jardín dejó de ser verde, amoroso y abierto. Y se volvió sombra para mis ojos”. Tras cerrar el libro nos reconocemos en esa niña, en su alma apretada por ese vestido rosado que no puede mancharse, encerrada, oculta en el armario, o bajo la mesa, y a quien, a la vez, se le prohíbe el encierro. Así, he podido volver no sin melancolía a aquella época milagrosamente atravesada, en la que éramos inconscientes de la pureza de nuestros sentimientos, época a la que conviene regresar cuando la rigidez del adulto empieza a mermar en nosotros la capacidad de asombro.
Lucía Donadio explora con una riqueza de lenguaje sorprendente el mundo al que hacemos referencia trazando unos perfiles finos, con tal sutileza de detalles que nos devuelve la felicidad y la nostalgia, más que de lo que fuimos, de lo que fueron los seres en quienes nos mirábamos, los padres demasiado ocupados en el oficio de vivir, el padre fatigado, entrando en casa al final del día, la madre entregada por entero a la crianza y cuidado de la prole, las criadas haciendo parte de esa gran familia de una época ya pasada y ejerciendo un poder de seducción por su pertinente oficio y extraña dureza; y los hermanos y hermanas que despertaron el odio y el amor, la envidia y la admiración, sentimientos que si bien nos esclavizan, nos hacen más humanos, en cuanto ayudan a formar nuestro carácter permitiéndonos vislumbrar la noción de la belleza, lo inconveniente de nuestros caprichos o el carácter aleatorio de la felicidad. Y esa belleza, nos dice la autora, está en el orden secreto de las cosas, en la vida oculta que parece existir detrás de ellas, como en las gavetas que guardan un universo de objetos dormidos: “…dientes que el ratón Pérez había dejado olvidados, cabos de vela, lápices diminutos como fósforos, monedas, estampas, cintas, agujas, botones, cartas, medallas y papeles dorados de chocolates y dulces” , huellas que dejamos en nuestro paso por la casa y que de repente descubrimos en el desván, objetos que arrastran una poderosa carga de significados.
Ese mundo, como suspendido en el tiempo, es nuestra casa original, con habitaciones abiertas para otros y cerradas para nosotros, cuando en las reuniones familiares se nos apartaba, dejándonos escuchar solo murmullos y risas sin sentido, ese no entender que procesaba la materia del llanto, como dolorosa explosión de vida. Aquella casa, con su jardín, como una gaveta, encierra olores, sabores y colores que acuden a nosotros asociados al miedo o a la felicidad: “El terror a la piscina creció. Ya ni me asomaba a su orilla para meter mis manos. Ya no aceptaba que mi padre me llevara en su pecho. El jardín dejó de ser verde, amoroso y abierto. Y se volvió sombra para mis ojos”. Tras cerrar el libro nos reconocemos en esa niña, en su alma apretada por ese vestido rosado que no puede mancharse, encerrada, oculta en el armario, o bajo la mesa, y a quien, a la vez, se le prohíbe el encierro. Así, he podido volver no sin melancolía a aquella época milagrosamente atravesada, en la que éramos inconscientes de la pureza de nuestros sentimientos, época a la que conviene regresar cuando la rigidez del adulto empieza a mermar en nosotros la capacidad de asombro.
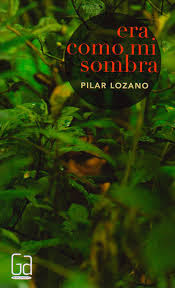
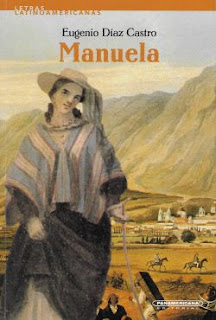

Comentarios
Publicar un comentario